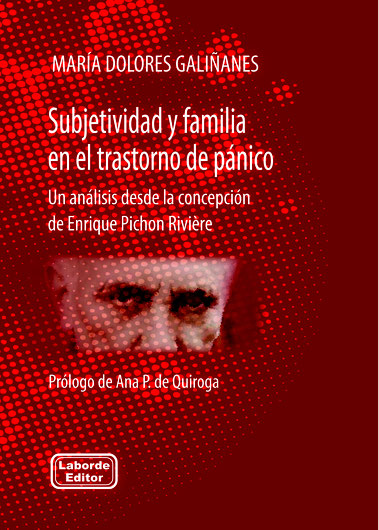Prólogo - Subjetividad y familia en el trastorno de pánico
Prólogo
“El árbol desea estar quieto, mas el viento no deja de soplar.”
(Frase atribuida a Confucio y retomada por Mao Tse Tung)
La metáfora que inicia este prólogo no encierra un elogio de la inmovilidad, por el contrario, da cuenta de un rasgo fundante de la realidad: el permanente e infinito movimiento y cambio de todo lo existente; y en lo que hace a la particular dimensión de lo humano, a las vicisitudes del posicionamiento del sujeto en la contradicción que el movimiento implica.
En ese movimiento y esa contradicción se da nuestro ser, nuestro hacer, nuestro gozo y también nuestro padecer. Por tanto, es en ella que surge y debe ser planteada y trabajada la problemática subjetiva de la ansiedad.
Cuando ésta deja de ser una experiencia vitalmente positiva, un estado emocional que nos motiva a crecer en el encuentro con lo nuevo, acompañándonos en nuestras búsquedas y devenires, en el aceptar y asumir activamente, con proyecto, nuestra condición de seres temporales y limitados, la ansiedad se transforma en un intenso sufrimiento, un desasosiego profundo que puede y suele conducir a la patología.
Es entonces, cuando se da lo que Enrique Pichon Rivière caracterizaba como la intolerable vivencia de “estar a merced de los acontecimientos”.
En ese estado de ansiedad, se experimenta el dolor y el pánico de estar sin sostén, sin refugio, en un presente arrasado por la inminencia de un “porvenir” desconocido, totalmente imprevisible y signado por la amenaza de lo catastrófico.
Dolores Galiñanes, en el libro Subjetividad y Familia en el Trastorno de Pánico, comparte con el lector los pasos de una investigación acerca de esta patología, así como una elaboración conceptual sustentada en su propia práctica clínica y dominantemente en la concepción psicológica elaborada por Enrique Pichon Rivière. Recorre a la vez, el aporte de las teorías que en la actualidad, y desde distintas perspectivas abordan el trastorno de pánico.
Esta indagación muestra una cuidadosa recolección de datos y una particular inteligencia de los distintos factores en juego en el proceso del enfermarse. A través de ella, nos pone en contacto con una casuística, en que la historia y el discurso de los pacientes, sus modalidades de interpretarse a sí mismos y al mundo, mucho nos dicen del sufrimiento que atraviesan.
Los relatos y reflexiones de los mismos, así como sus síntomas, nos conducen a la comprensión acerca de cómo fue configurándose su subjetividad, en qué condiciones objetivas se dio su tránsito y su estar en distintos ámbitos de experiencia, particularmente en aquel que es el más inmediatamente determinante: el grupo familiar de origen.
En el análisis de Dolores Galiñanes, se visualiza con claridad el rol del paciente, que por su propia conflictiva, gestada e inserta en esa trama vincular, se transforma, desde su enfermar, en aquel que dice de… Es quien, en su padecimiento y en su conducta, se convierte en signo, depositario del sufrimiento y las alteraciones relacionales que se dan no solo en el grupo de origen, sino en otros grupos que hacen a su cotidianidad.
Incluyo en este concepto de cotidianidad al acontecer de las instituciones y del orden social, escenarios operantes y productores de efectos en sus modalidades de existencia.
Pichon Rivière entendió al sujeto que enferma como portavoz. Podríamos pensar, que resulta a la vez, un mensajero que dice de… sin comprender totalmente la dimensión y las implicaciones de su mensaje. Su decir no es solo palabra, es también formas de relación, sufrimiento corporal, vivencia de muerte, necesidad de control, inseguridad, fragilización, extrema dependencia, y a la vez asfixia vincular.
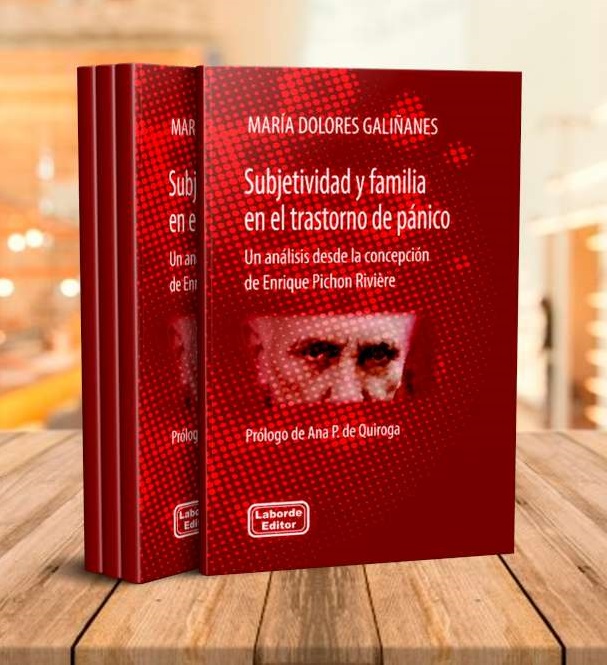
La denuncia del portavoz, de la que hablaba Enrique Pichon Rivière, no es siempre un enunciado con una lógica racional, aunque se refiera también a características de relaciones reales. Sin embargo, es las más de las veces una denuncia inconsciente y ciega, pero que porta las señales de que ese algo que sucede, lo trasciende en sus causas y tiene varios protagonistas. Su conducta intenta ser una respuesta coherente con la particular lógica de ese universo de relaciones tal como lo intuye, percibe e interpreta.
El sujeto que enferma, porque “no tolera tan alto monto de sufrimiento” (Pichon Rivière), se transforma en portavoz de una interacción vincular, en la que circulan históricamente intensas ansiedades persecutorias y de pérdida, en la que están enquistados conflictos no resueltos, duelos no elaborados, perturbaciones de la comunicación, secretos y malentendidos, así como alteraciones en los procesos de internalización recíproca, fundamento de una mutua representación interna, que es organizadora de esa grupalidad.
El texto de Dolores Galiñanes, nos ubica en las vicisitudes de esa trama vincular que está marcada por la confusión e inversión de roles, alianzas y exclusiones, fuertes conflictos de ambivalencia que no hallan espacio para su procesamiento. Situaciones contradictorias, como el manejo errático de los límites, que por momentos están ausentes y en otros adquieren inflexibilidad y rigidez extrema; la sobreprotección y el abandono, instalan en el sujeto, muy tempranamente, la experiencia de lo imprevisible, lo no anticipable, generando vivencias de desamparo y a la vez la necesidad de un rígido control como estereotipia defensiva.
La frecuente propuesta familiar de ser un grupo “útero”, con leyes propias, un refugio ante la peligrosidad de un mundo, al que por inmadurez emocional compartida, no se puede enfrentar, son otros aspectos de una interacción patogénica, particularmente en lo que hace a la ansiedad patológica y a las situaciones de pánico.
Se trata de una red vincular que ofrece escaso sostén para el aprendizaje, el logro de la autonomía, la discriminación, la construcción de la fortaleza yoica, la autoestima y el establecimiento de una relación mutuamente transformadora entre sujeto y realidad.
La modalidad de interacción fragilizada y fragilizante, así como argumentos o dramáticas vinculares, potencian el temor y el impacto de los mandatos familiares y las exigencias sociales, conduciendo a la inautenticidad, al desconocimiento de las propias necesidades y a la sobreadaptación, que puede tomar la forma de identificación con el agresor, real o fantaseado. La vulnerabilidad, enmascarada en algunos y manifiesta en otros, es un rasgo que signa a los integrantes de ese grupo.
En esa ya mencionada interacción patogénica, el portavoz no es “la víctima”, ya que se trata de una estructura en movimiento en el que todos, de diversas formas, son víctimas y victimarios de la experiencia de una ansiedad intensamente perturbadora de la que intentan, fallidamente, desprenderse.
Dolores Galiñanes señala: “la dinámica psíquica de un sujeto integra relaciones sociales en un momento particular de la historia”. Esta afirmación abre un camino investigativo que no solo articula el trastorno de pánico con la dinámica familiar, sino que ubica pertinente y creativamente este proceso en las alternativas del acontecer socio-histórico.
Cuando el padecimiento al que nos referimos: la ansiedad extrema o el pánico, crece exponencialmente y atrapa a millones de seres humanos en distintas partes del planeta, es quizás una señal de que estamos más allá de una crisis, en el sentido de que nos encontramos en una situación de emergencia social.
Las crisis son formas normales e incluso necesarias del devenir. Somos sujetos de las crisis, sujetos del cambio. Nuestro psiquismo está preparado para atravesar, con mayor o menor costo, la desestructuración de lo previo y transitar lo que aun no adquiere forma, es inestructurado, está en gestación y no logra todavía definirse, ya que tiene una temporalidad que le es propia.
Dada la omnipresencia del movimiento, el sujeto humano necesita que mientras algo cesa y se torna caduco de forma más o menos súbita, en ese desorden inherente a la situación critica, subsistan o emerjan algunos referentes, que serán apoyaturas para el procesamiento emocional e intelectual de esa tensión máxima de contradicciones internas y externas que nos recorren, que hacen a ese proceso de profunda transformación de nuestro “ser- en -el mundo” (Jean Paul Sartre ) y el ser y significar el mundo para nosotros.
¿Qué es entonces la emergencia social, si de ella decimos que está mas allá de una crisis? ¿Qué le da especificidad? ¿Por qué relacionarla con la actual expansión y profundización de formas patológicas de ansiedad?
En función de aportar una línea de respuesta retomo aquí una cita de un trabajo de mi autoría, que Galiñanes incluye en la Introducción de este libro: “Entendemos como emergencia social un acontecimiento disruptivo, de profunda transformación de nuestro “ser- en -el mundo” (Jean Paul Sartre ) y el ser y significar el mundo para nosotros. que tiene como rasgo distintivo el que invade plenamente la vida social, instalándose en ella como una nueva y dolorosa forma del acontecer colectivo y personal, como quiebre de nuestra cotidianidad.
Por su extensión e intensidad exige inaplazablemente comprensión y acción, por el monto de sufrimiento y riesgo que conlleva.
La emergencia puede tener un efecto de mayor peligrosidad en términos de desintegración social y subjetiva, ya que como situación límite amenaza agotar plazos y recursos. En ella se afecta particularmente la dimensión del proyecto, vital para el ser humano y la vida social.
Hace a lo nodal de la emergencia la pérdida de sentido de futuro, lo que impacta en nuestra identidad en términos de vaciamiento del presente y de la historia. Este deterioro de la dimensión de futuro, personal y social, ese potencial quiebre de la vivencia de continuidad de ser puede implicar un empobrecimiento de la capacidad de anticipación, de visualizarnos en un tiempo por venir.
Esta capacidad es necesitada para otorgar al presente un sentido de trascendencia y crecimiento, una razón de ser. También, es imprescindible para protagonizar una historia que no se agote en soportar un presente sin referentes, con instituciones sociales deterioradas o colapsadas, en el que el sujeto- sin sostén-, se ve obstaculizado en la simbolización y elaboración de su experiencia.
La emergencia social implica una intensificación del riesgo de fragilización subjetiva, ya que potencia ansiedades, modifica su intensidad y ritmo, lo que genera la amenaza de caos interno.
El sufrimiento psíquico puede conducir a un incremento de la fragmentación y la disociación, en la que aparecen fenómenos dispares pero articula- dos como la perdida de la autonomía, la labilidad en los vínculos, inseguridad existencial, aislamiento social y sospecha, en un horizonte de amenaza”.
Esta reflexión, fue elaborada por quien escribe este prólogo, entre los fines del siglo XX y los comienzos de éste, con la intención de comprender lo que se daba entre nosotros, en un país y en un mundo que sufría la instalación de un “nuevo orden mundial,” el que consistiría en una expansión planetaria del capitalismo en sus formas más crueles.
Esto significaba, concentración inconmensurable de riqueza, dominancia de la especulación y una reorganización de la producción que expulsaba de la pertenencia laboral y social a millones de seres humanos, arrojándolos en la miseria y la desesperación.
A la vez, sembraba la incertidumbre en los que aún mantenían inserción laboral, ya que se instalaba el fantasma de la insignificancia y la descartabilidad.
La precarización del trabajo se transformó en precarización de la vida social, ya que el trabajo dejaba de ser reconocido en su carácter esencial de organizador social y psíquico.
Se incitó, desde las relaciones sociales establecidas y las ideas hegemónicas a una funcional radicalización del individualismo, al ser desde uno mismo y para sí mismo, a la vez que la situación de escasez y las nuevas formas de la organización productiva llevaban a fomentar la competencia, y a re-significar al prójimo como rival a excluir o destruir. Se fragmentaban o desdeñaban así los lazos solidarios, lo que conducía a la fragilización subjetiva y a la pérdida de apoyaturas.
Estos hechos objetivos eran enmascarados por un discurso seductor, que planteaba el “cambio de época” como la llegada del “fin de la historia”, “la muerte de las ideologías”, “el aplanamiento de los conflictos”, “el logro de la paz universal”, en un sistema globalizado en el que los bienes se multiplicarían y estarían al alcance de todos.
La culminación de la evolución histórica del hombre se debía expresar en una sociedad de “la excelencia”, “el rendimiento”, “los resultados”, así como en la capacidad subjetiva de afrontar y resolver todos los desafíos que el desarrollo implicaría. Por ejemplo, transitar sin crisis en nuestro ciclo vital varias revoluciones tecnológicas. Advendría así, la sociedad de la prosperidad, la satisfacción de deseos y la libertad.
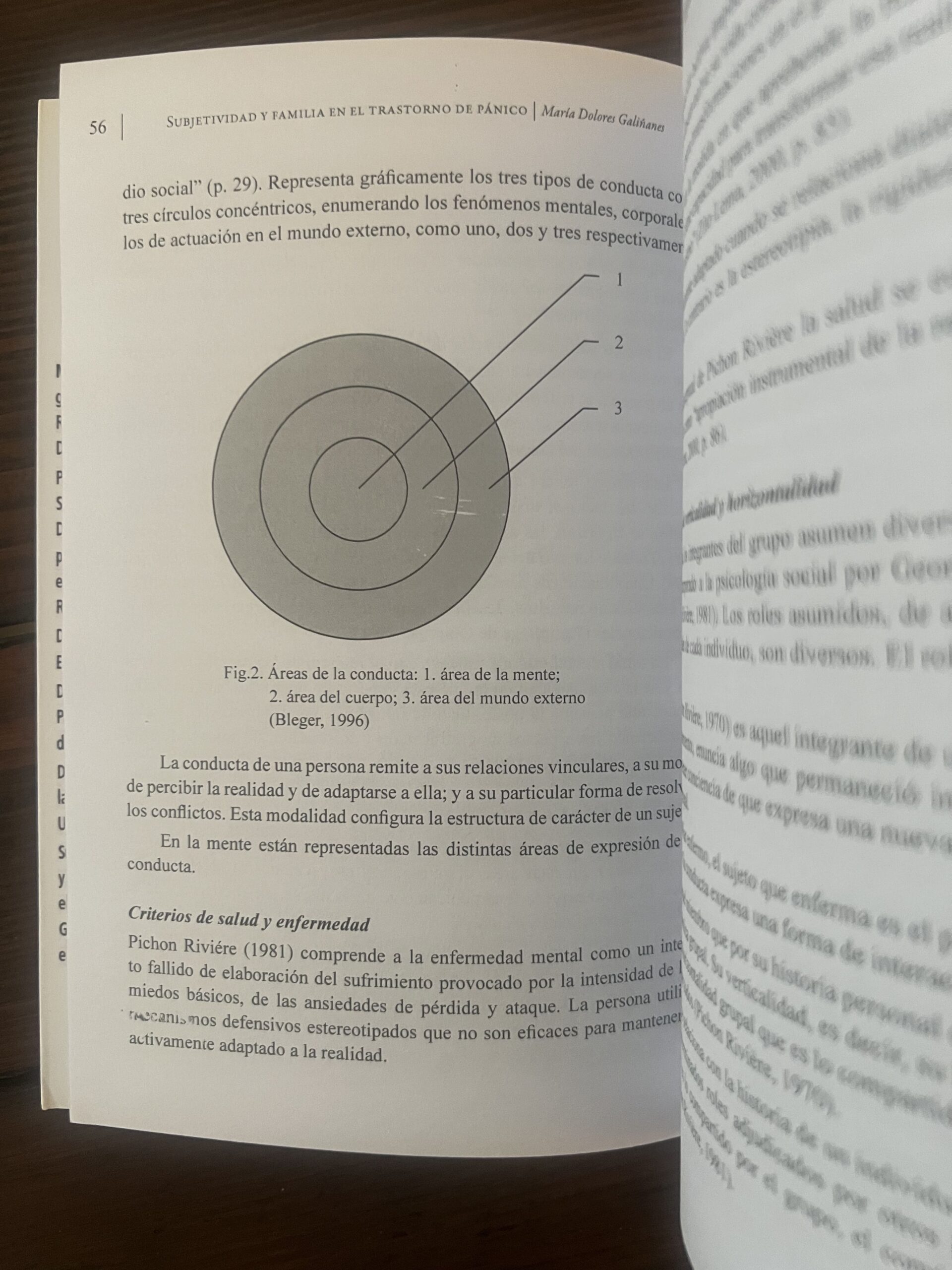
La realidad de las relaciones sociales imperantes hizo muy pronto caer la máscara con la que hasta allí se encubría. Fue entonces, cuando desde los centros de poder, garantes y beneficiarios del “nuevo orden” se abandonó la seducción, para afirmar contundentemente que éste, el que miles de millones padecían, era el “único mundo posible”.
En ese momento, trabajamos ese tema buscando alertar acerca de lo que entendíamos como un punto de urgencia en salud mental. Dolores Galiñanes, recoge generosamente en su trabajo estas ideas, en tanto elemento de referencia, a la vez que sitúa como momento de su investigación, ese período al que la organización mundial de la salud había caracterizado como de “catástrofe epidemiológica”.
El “nuevo orden”, pese a la profundización de su crisis y sus formas decadentes que conmocionan al mundo, sigue vigente y multiplica sus víctimas.
La investigación científica y su elaboración, tienen condiciones histórico- sociales y políticas de producción. No en cualquier circunstancia surge la pregunta o se pueden desarrollar respuestas.
La aparición de este texto, la conceptualización que se da en él, acerca de la práctica realizada, el avance en la precisión de conceptos como ansiedad, angustia, miedo, el mostrar como estas cuestiones preocuparon desde hace más de un siglo a distintos autores, no solo desde la psiquiatría, sino también desde el pensamiento filosófico, constituyen a mi entender, otra muestra de la pertinencia histórica del estudio de la temática de los trastornos de ansiedad. Refleja también, la inquietud que acerca de los mismos moviliza, no solo a los trabajadores en salud mental, sino a la comunidad en general, en tanto es una de las patologías dominantes.
La realidad actual nos conduce nuevamente a interrogarnos: y la pregunta es: ¿cesó la emergencia social? La intensidad y la expansión de nuevas patologías parecen decirnos lo contrario.
¿Hemos naturalizado y por lo tanto oscurecido la comprensión de las causas sociales que operan en ellas? ¿Desconocemos las formas y los efectos relacionales y subjetivos de algunos rasgos de esta nueva cotidianidad en la que transcurren nuestras vidas?
Aquello que llamamos “cotidianidad” es, entre otras cosas, la manifestación inmediata, en un tiempo, un ritmo y un espacio, del complejo orden
social, que regula las relaciones entre los hombres, en un tiempo histórico determinado.
Un rasgo sustantivo de la cotidianidad actual, es la profunda revolución tecnológica que en ella se desarrolla, y que incide notoriamente en su modificación. Esa revolución ha generado y genera una significativa transformación de la experiencia social y personal de la temporalidad y la espacialidad así como una aceleradísima multiplicación de estímulos.
Estos cambios, por su dimensión y vertiginosidad, no siempre pueden ser procesados por el sujeto, que a su vez, desde su psiquismo tiene “un tiempo propio” de elaboración, que suele no coincidir con el que se supone seria hoy lo socialmente requerido, lo necesitado por el” nuevo orden”. El procesamiento y la elaboración de nuestra experiencia se da en una permanente interrelación entre el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, la dimensión de lo emocional, la gestación de ideas y sentidos y la resignificación de la historia inscripta en nuestra subjetividad. También, nos plantea asumir el impacto del acontecimiento presente, de ubicarlo en una secuencia temporal que implique continuidad, futuro, que permita cierto grado de anticipación, aún en las discontinuidades del devenir.
Ese procesar y elaborar requiere asimismo, una capacidad selectiva de discriminación y organización de las percepciones y de significación y jerarquización de los hechos. Este trabajo subjetivo necesita de un cierto grado de integración y fortaleza yoica, apoyaturas internas y la existencia de sostén en el plano de lo vincular y en el orden social; no se realiza en soledad.
La revolución tecnológica que signa nuestra cotidianidad, se produce en relaciones concretas de poder, a las que ya hicimos mención; que tienden a darle direccionalidad, coherente con sus necesidades y fines. Dichas relaciones de poder se expresan en situaciones objetivas, tanto materiales, como en discursos y mandatos sociales que apuntan a la configuración de una subjetividad apta para sostenerlas, reproducirlas y desarrollarlas.
Tales discursos y mandatos se sustentaron, a fines del siglo XX, en una crítica radical de las formas sociales previas y de su universo conceptual,
llegando incluso a teorizar, por ej. sobre “la disolución del sujeto”, concepción de un ser posicionado, actor, sería una “falacia inmovilista” de la modernidad.
La problemática y las vicisitudes de la identidad, aunque ésta fuera entendida como dialéctica entre movimiento absoluto y estabilidad relativa, fueron descalificadas como categorías validas en la comprensión del acontecer subjetivo y la salud mental.
Desde fines de los años 80, se despliega en los hechos y se legitima ideológicamente, la exigencia de una adaptabilidad y disponibilidad personal, cuasi infinita e incondicional, a transformaciones, cuyos fundamentos son ajenos, cuando no antagónicos, a las necesidades de quienes deben realizarlas. Esa exigencia se planteaba y se plantea aún, idealizadamente, como un “nuevo paradigma” de la vida social y de lo subjetivo, el que tendría que estar en continuo fluir, y acríticamente abierto al cambio de referentes: “lo nuevo vale fundamentalmente por su carácter de tal”.
El crecimiento y la fortaleza yoica se identificarían, (siempre en el discurso), con lo que entendemos por sobreadaptación y el entregarse sin crisis a lo imprevisible.
Esa concepción, que impregnó e impregna, varias formas de la vida social, y también concepciones sociológicas, políticas, filosóficas y psicológicas, parece ignorar la fragmentación que implica el desapoyo, la ambigüedad permanente y la inestructuración, como sufrimiento del sujeto y daño en el plano de lo colectivo.
Tal exigencia parece conducir, si nos sometemos a ella, al pánico, a la parálisis o a la existencia alienada.
Planteo estas reflexiones en función de la pregunta ya formulada: ¿cesó la emergencia social? Entiendo que no, que paradójicamente, estamos ante una cotidianidad de la emergencia, que ésta se ha transformado en una forma no situacional ni efímera de nuestro ser y vivir el día a día.
Nos encontramos hoy, en función de las relaciones sociales capitalistas imperialistas, hegemónicas en el mundo, de su acuciante necesidad de supervivencia, de su crisis de superproducción, inmersos en una nueva cultura. Me refiero a la “cultura de la inmediatez”, la del “todo ya”, la de la “caducidad permanente”, la de “la intolerancia a la espera”.
¿Estaría esta cultura desvinculada de la existencia de formas patológicas de ansiedad, en los sujetos, los grupos (familiares o no), las instituciones, la vida social en su conjunto?
Lo anhelado como respuesta inmediata, aquello cuyo sentido es ocultar el vacío, la frustración, calmar la ansiedad, es muy diverso, aunque tiene en común la marca del consumo; puede ser una relación transitoria, el acceder al último juguete tecnológico o la droga.
La sociedad de la inmediatez es la de la negación del tiempo, sociedad alienada y alienante, que desconoce nuestras necesidades, y nos conduce a desconocernos, que nos ofrece en forma vertiginosa, satisfacciones sustitutivas.
¿Es este un destino ineluctable o existen caminos alternativos?
Si bien lo que domina es lo que hemos descripto, este orden de cosas “hace síntoma”. No todos se someten a él. Existen movimientos incipientes, pero con voz y presencia social que proponen otros valores; movimientos que se atreven a romper con el autocentramiento, a desafiar el individualismo, a gestar proyectos colectivos, que son sostén de los proyectos personales, y que como decía Sartre, y retoma Enrique Pichon Rivière, nos permiten lograr un sentido de trascendencia y planificar la esperanza.
En el interior de esa contradicción de fuerzas nos encontramos hoy.
Prólogo: Subjetividad y familia en el trastorno de pánico
Ana P. de Quiroga
Subjetividad y familia en el trastorno de pánico.